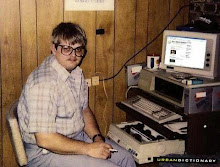domingo, 30 de marzo de 2008
LA CIUDAD DE NOCHE
Hace frío. Presa de su lánguida resaca, una mujer abandonada revuelve el café con una cucharita de metal, dibujando círculos sobre la superficie, y la espuma se retuerce sobre sí misma en miles de nuevos espectros que se dispersan voluptuosamente desde el eje de la taza y la hacen sentir mareada.
Mira por la ventana. Son las tres y media de la mañana. Contempla el cielo y se imagina recorriendo la luna a través de un río plateado en cuyas profundidades yacen planetas extintos y espíritus solitarios que se ahogaron boca arriba, con los ojos bien abiertos para poder ver las estrellas más rutilantes antes de hundirse para siempre, alaridos desgarradores que no hicieron eco y murieron en algún arcano recodo del universo, unos pocos segundos de claridad culminante, un turbador resplandor celeste precediendo la oscuridad eterna.
Disfruta el gusto a sangre dentro de su boca, el diente partido. Hace presión con la lengua y endurece el paladar y siente cómo la sangre apenas mezclada con saliva acaricia ardiéntemente su garganta al tragar. El sabor de la sangre y el del vino tinto no son tan distintos después de todo. Una náusea. Se queda quieta pero todo fluye, como una serpiente larga y grasosa, y el río plateado que antes imaginó es ahora un mar de culebras descuartizadoras, una majestuosa pecera del tamaño de un anfiteatro cuyas aguas viscosas y profundas están plagadas de reptiles. Sus ojos están entablillados y apenas ve, pero la cercanía y el inminente ataque de los predadores es palpable. No hay nada más repugnante que la carne. Bultos y extremidades, vísceras amoratadas en descomposición, masas de huesos y grasa orlados con espinas que crecen por dentro, y el exterior se amalgama con el interior hasta estrangularlo, atravesarlo, pudrirlo, ulcerarlo, gangrenarlo.
Otro sorbo de café amargo. Una paloma abatida lucha en medio del tráfico. Su ala está lastimada, no puede levantar vuelo por más que lo intente. Los autos pasan a toda velocidad a su alrededor, ignorándola, casi rozándola. La paloma se desespera, parece un pequeño avión de juguete averiado. Nadie escucha el aleteo. Dentro de uno o dos segundos será una mancha apelmazada de plumas y tripas y sangre sobre el pavimento. Un neumático rasante le aplastará la cabeza sin más tribulaciones.
Putas roñosas desaparecen en las tinieblas, perdidas en la noche. Un perro sarnoso y desnutrido intenta comer un poco de carroña, pero los parásitos en su estómago ya no se lo permiten. Un viejo borracho se masturba contra una pared herrumbrosa y pegoteada de orina que luce ajados y descoloridos afiches con imágenes de vedettes que anuncian estrenos revisteriles de antaño. Las luces de neón de la avenida se elevan abúlicamente por sobre unas pocas sombras que caminan sin proyección y sin rumbo, el escalonado y parsimonioso suicidio de los cobardes. El viejo acaricia al perro con su mano manchada de semen amarillo y ésta se llena de lombrices. Aún falta para el clarear, mas cada amanecer es un feto muerto, son los días de nuestras vidas, una montaña babilónica de fetos muertos.