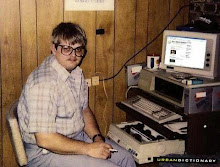domingo, 2 de marzo de 2008
EL PROFESOR TRISTE
Esto pasó hace varios años. El hombre enseñaba filosofía. Esta historia pudo ser verídica, por lo tanto los nombres son inventados. Se llamaba, pongámosle, Ernesto. Ernesto enseñaba filosofía. No era el mejor en lo suyo, pero se defendía bastante bien. Su forma de explicar era clara y su carácter débil. Bueno, no tan débil, o, mejor dicho, dependiendo de la situación. La titular de cátedra, cuyo nombre era, pongámosle, Helena Quintana (con nombre y apellido, como siempre suele hacerse a la hora de hablar de alguien importante), siempre lo intimidaba y lo hacía quedar en ridículo frente a los alumnos. Decir esto último es poco, ya que directamente lo humillaba. Ernesto no podía hacer otra cosa que sentarse callado y escuchar cómo la vieja (que había escrito muchos libros) lo regañaba hasta por el más mínimo detalle. Parecía el hijo bobo. La odiaba. Si bien había dos profesores en la cátedra, sólo Ernesto recibía este trato, ya que el otro profesor (que era más carismático) se había ganado el respeto de la titular y la admiración de sus pares y alumnos.
Ernesto era un hombre pequeño y triste. Sus ojos eran tristes. Era extremadamente delgado y su pelo, que peinaba hacia arriba para parecer más alto, era negro y ondulado. Usaba chalecos muy feos y camisas demasiado grandes para sus pequeños hombros, y pantalones de tela negra o marrón que nunca llegaban a cubrir sus tobillos. Su piel era blanca pero parecía gris. Siempre intentaba caer bien, pero nunca lo lograba. Es que, por más que intentara disimularlo, era demasiado pequeño y demasiado triste. Aparentaba treinta y pico, pero sólo tenía veintiocho años. Siempre estaba solo. Era de alguna provincia del norte del país, pero en su acento casi no había evidencia de ello, ya que se había esforzado por sonar como un porteño. Le gustaba tocar el piano, o al menos eso decía él. Sus dedos eran finos y largos, por lo que bien podría haber estado diciendo la verdad, aunque a nadie le importara realmente si lo hacía o no. Intentaba parecer excéntrico, pero en realidad sólo resultaba amanerado. Igual, siempre lo ignoraban.
Helena Quintana ostentaba un acento sanisidrense. Enseñar y escribir eran sus hobbies. No lo hacía nada mal. Su especialidad era Nietzche. Una prestigiosa editorial, cuyas publicaciones hacían las delicias de los estudiantes de Puán, había editado varias de sus obras. Aparentaba poco más de sesenta años y su dentadura parecía postiza. Quizá por eso cuando hablaba daba la impresión de ser una vieja concheta, aunque muy probablemente lo fuera de todas formas. Y sin duda le dedicaba tiempo a su labor, por amor a la filosofía y al arte. La historia oficial de la filosofía era su historia, la que ella había plasmado en su obra, la que todos los alumnos debían leer para entender de qué iba o venía la cosa. Y, en cierta manera, tenía la autoridad para ello.
El primer día de clases llovía a cántaros. Helena Quintana llegó en su auto, puteó un poco por la lluvia y, al enterarse de que el profesor aun no había llegado, exclamo “Ay ay ay, será posible este chico…”. Ernesto apareció cinco minutos más tarde, con su paraguas destrozado y su ropa empapada. Intentó decir algo que sonara gracioso con respecto a la lluvia, pero no lo consiguió. En vez de eso, recibió los retos sarcásticos de la jefa y el silencio indiferente de los alumnos. Durante las primeras dos horas tuvo lugar la clase teórica, con Helena. A pesar de los divagues (no era lo mismo leerla que escucharla), se notaba que sabía de lo que hablaba, por más que se tratara de un tema tan básico como las alegorías de Platón. Fue una clase interesante en la que la oradora no permitió interrupción alguna. Era obvio que no le interesaba en lo más mínimo los entre paréntesis o el intercambio de opiniones con los alumnos, de modo que si algo no quedaba claro para los ellos, mejor era esperar a las siguientes dos horas, cuando Helena se iba y dejaba su lugar a Ernesto, que durante la clase teórica había aprendido a no tomarse el atrevimiento de hacer acotaciones y se limitaba a sentarse a su lado y atender algún que otro mandado en busca de agua, café o carilinas, más reclamos del tipo “¡Te dije que sacaras fotocopias de esto!”, o“¿Por qué en vez de eso no les diste el capítulo de mi libro para que leyeran?”, o “¿Cuantas veces te tengo que decir las cosas?”, que provocaban una mezcla de vergüenza y rabia silenciosa en el profesor y risas contenidas entre los alumnos.
La clase práctica era otra historia. Ernesto dialogaba con los alumnos y contestaba todas las preguntas en forma clara y concisa, en especial las que hacían las mujeres del curso. Si alguien mencionaba alguna afirmación de Helena, el profesor solía poner peros y plantar dudas al respecto. “Eso es lo que dice Quintana, pero en realidad hay que tener una visión un poco más amplia, no le digan que yo les dije esto, pero es así, je”. Ernesto se hacía el canchero, se relajaba. Los alumnos pensaban que era un pobre tipo. Pobre, inofensivo y aburrido. Por ejemplo, si veía a algún estudiante con una remera de los Rolling Stones, solía preguntarle “¿Y?, ¿A full con los Rolling, no?” y cosas por el estilo. Nadie realmente le prestaba mucha atención más allá de aquello para lo que era útil, esas preguntas sobre Platón, Sócrates, Descartes o Hegel que tanto atormentaban a los iniciados. Por lo demás, a nadie le resultaba cómodo hablar con él, ni siquiera durante diez minutos o lo que dura un cigarrillo durante el recreo. Era uno de esos tipos tan insignificantes que ni siquiera valía la pena reírse de él. Si se lo llegaba a mencionar en ausencia, nunca por motivos que no fueran estrictamente académicos, siempre era por su apellido, nunca por su nombre. “¿Ernesto quién? Ah sí, ese”. Esto último incluía a los rectores, delegados y profesores de la institución. Nadie se acordaba de ese hombre pequeño y triste.
Un día, durante la clase práctica, Ernesto pidió los mails de todos los alumnos; por las dudas, dijo. Hizo circular una hoja en la que se anotaron nombres, apellidos, y direcciones de correo electrónico. A los tres días, envió un mail general, en el que decía:
Hola chicos, cómo están.
Disculpen la tardanza para corregir los cuestionarios, lo que pasa es que esta semana tuve un ajetreo terrible por un problema familiar. Mi hermano recibió una descarga eléctrica mientras cambiaba una lamparita y tuve que ir a verlo allá al norte. Por suerte ahora está mejor. Yo por mi parte sigo escribiendo mi libro, espero poder adelantar lo suficiente en los días venideros. La verdad es que anduve medio mal de los bronquios y también tuve problemas para dormir, pero supongo que con algunas nebulizaciones eso se va a arreglar. Les aviso que ya corregí el TP de Mayra, el de Ludmila y el de Sofía. Ah, de paso les cuento que Ñ publicó este sábado parte de mi nota sobre el congreso de Mendoza. Menos del 20 % de mi texto, como carta de lector (o sea, sin indicar mis cargos), suprimiendo las líneas más críticas hacia el "enviado especial" de Ñ (que queda así a salvo), sin utilizar los paréntesis con puntitos "(...)" para indicar justamente que se están suprimiendo partes, al lado otra cartita contra lo académico, etc., pero bueno... "Peor es nada". Sería interesante analizar casos como éste con respecto a las políticas editoriales de los grandes grupos mediáticos, cómo regulan la apariencia de dar lugar a la disidencia, a la crítica, cuidándose de enfrentamientos fuertes con ciertos sectores (como los filósofos que yo incluí en destinatarios CC de mi envío), pero quedando bien con Dios y con el diablo.
Me enteré por el propio Dr. Fremen, que me llamó a la mañana, agradecido conmigo y en parte satisfecho porque creía que los de Ñ no iban a publicarme nada. Mi otro director, Panzetti, también me llamó, lamentó que no incluyeran las aclaraciones sobre el pensamiento comprometido, pero también en la idea de que peor es nada. No es fácil lidiar contra tales grupos de poder...
Ya que estoy, en lugar de más comentarios les envío adjunta mi nota completa, marcando el texto que apareció publicado, por si les interesa mirarlo en un rato libre.
De paso, también aprovecho para avisarles que el día miércoles 27 de Mayo voy a oficiar como uno de los presentadores del nuevo libro de Helena Quintana sobre ese poeta maldito que es Nietzche en la librería Dialéctica, les adjunto los datos de cómo llegar. Un abrazo a todos. Ernesto.
PD: ¿Gustan de una contradicción de lógica deóntica? Son libres y les está permitido faltar, claro, pero tienen prohibido no asistir! No sé si servirán vino y se hará una invocación ritual al danzante "dios venidero", pero todo sea por el viejo Dionisos, y ese Uno primordial donde, por detrás de las apariencias apolíneas, todo se (con-)funde... ¡Au revoir!
De más estaría decir que nadie asistió. En la clase siguiente a aquel acontecimiento, Ernesto se mostró uraño y hostil a la hora de responder las preguntas de los alumnos. Sus mails continuaban llegando, en ellos el profesor hacía una especie de catarsis sobre su vida cotidiana, narrando hechos y anécdotas que a nadie le importaban. No obstante, no todos recibían la misma correspondencia. Tiempo después, cuando terminaron las clases ese año, algunas estudiantes afirmaron tener guardados mails que el profesor les había enviado exclusivamente a ellas. Algunos decían cosas como: “Me encantaría tocar el piano para vos, sos la mujer de mi vida”. Otros, de menor vuelo lírico, contenían frases como “Aprobás si me la chupás”. No se sabe si, por medio de esa estrategia, Ernesto logró acostarse con alguna alumna. A veces desde su alta competencia intelectual, otras desde su desfachatez repentina a las espaldas de Helena Quintana, sus intentos de luchar contra sus propias limitaciones pudieron menos que dichas limitaciones. Un día, mientras cruzaba la calle para entrar a la facultad, una coupé Renault Fuego lo atropelló. Luego de una larga agonía, falleció en el hospital Pirovano. Años después, por causas ajenas a los acontecimientos previamente narrados, recibió finalmente la atención que se merecía por parte del mundo académico que en vida lo había rechazado, al ser su cadáver diseccionado y utilizado como muestra en las clases de anatomía de la facultad de medicina de la UBA. A Ernesto nunca le había gustado la medicina. De seguro hubiese preferido el reconocimiento de sus pares de filosofía.