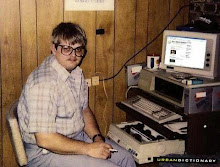jueves, 13 de marzo de 2008
DESTELLOS
Nunca olvidaré esas vacaciones. Y no por algo concreto, sino por otras cosas por demás insignificantes que, aunque ignore el motivo, yacerán para siempre en los recovecos de mi mente. Pequeños objetos, lugares, olores, colores, sensaciones, y aquel verano que no prometía demasiado. No era feliz en ese entonces, aunque tampoco todo lo contrario. Recuerdo el viaje en ómnibus, y la brisa de la hora de la siesta acariciando mis mejillas y mis ojos arenosos. Había sol y hacía calor y humedad. No esperaba que hubiese mucha gente, eran los últimos días de marzo. Mi tía trabajaba en un hotel y me había ofrecido ir esa semana. Cansado del ajetreo de la ciudad, acepté el ofrecimiento. El hotel, que yo no conocía, estaba a una cuadra de la playa y a un kilómetro del pueblo. Era una playa alejada.
Al llegar a la estación, apenas vi gente. Las calles aledañas estaban desiertas. Entré a un bar. La mujer que atendía era gorda y parecía cansada. No había nadie más en el lugar. Las paredes transpiraban. Pedí una cerveza y un sándwich. Al morder el sándwich, sentí cómo la carne se deshacía dentro de mi boca, y la sangre manchó mi mentón. Estaba cruda. Sentí asco. Intenté llamar a la mujer, pero no estaba. Decidí esperarla. Me dolía la cabeza y tomé dos cafiaspirinas. Tenía ganas de ir al baño, pero me aguanté. Pasó media hora y la mujer no volvía. Finalmente me cansé de esperar, dejé la plata sobre la mesa y volví a la estación, donde tomé un taxi hasta el hotel. El taxista me preguntó de dónde venía. Me dijo que en esa época del año apenas había gente en la calle. Que las noches eran frescas. Que a veces se sentía solo. Que no conocía el hotel de mi tía, pero que sabía cómo llegar. Le dije que estaba bien.
Al llegar al hotel, comprendí por qué no era muy conocido. No parecía un hotel. Las calles, que eran de tierra, iban en subida y las casas eran altas. El hotel era una de esas casas. Para llegar a la entrada había que subir por una larguísima y enmohecida escalera de mármol que atravesaba una vegetación densa. Desde arriba se podía ver toda la playa. Era una casa vieja de estilo victoriano, algo descuidada pero imponente, tras la cual se erigía un bosque tropical cuyos árboles, en las zonas más alejadas, llegaban a medir cincuenta metros. En el jardín de la entrada había una piscina y una glorieta con mesitas de té. Me dirigí hacia la puerta, que estaba flanqueada por dos columnas de mármol. En la recepción me atendió una mujer muy alta. Tenía no más de cuarenta años y una mirada ausente. Me preguntó con una voz monocorde y desanimada si había venido solo. Le dije que sí y le hablé sobre mi tía. Me dijo que mi tía había tenido que ir al pueblo vecino para realizar unos trámites y que volvería en un par de días, pero que de todas formas no había problema en que ocupase una habitación. De nuestras sesenta habitaciones sólo tres están tomadas; así que, imagínese, no hay problemas de disponibilidad, me dijo. Miré la lujosa araña de bronce que colgaba del techo, podrida por la humedad y a punto de desprenderse.
La casa tenía tres pisos y era oscura debido a la espesa vegetación que la rodeaba. Elegí una habitación en el tercer piso, que estaba vacío. Atravesé un espacioso corredor sobre cuya pared habían colocado suntuosos espejos. Algunos estaban notablemente corroídos por el relente. Noté que no eran todos del mismo tamaño, y que algunos ángulos disparaban reflejos hacia el infinito. El piso lucía una gastada alfombra color bordó. El techo era alto y exhibía enormes manchas verdes. Antes de entrar a la habitación, miré a mi alrededor por ambos lados del pasillo. Silencio.
La habitación era grande. Las paredes eran grises y por la ventana, que tenía vista al bosque, se colaban enormes enredaderas y algunos insectos. Intenté consultar por una habitación que tuviese vista al mar, pero la mujer alta estaba afuera, hablando con un hombre que salía de la piscina. No había visto a ese hombre cuando entré a la casa. Miré mi reloj. Eran las ocho de la noche. Decidí ir a comer al pueblo. Bajé a la playa y alquilé una bicicleta. Pedaleando por la ruta, escuché el canto de los grillos y el delicado rugido del mar iluminado por la luna. Diez minutos más tarde, estaba en el pueblo.
Dejé la bicicleta por ahí. Caminé por las calles vacías. Parecía un pueblo fantasma. Una suave brisa soplaba desde el mar. A lo lejos, el bosque se divisaba como una enorme masa negra. En una esquina había dos chicas. Las miré y me miraron. Las dos tenían cabello negro y largo y llevaban un vestido amarillo. Al acercarme más, me percate de que eran gemelas. Les pregunté si sabían de un lugar para cenar. Me dijeron que a esa hora ya estaba todo cerrado, aunque apenas eran las nueve de la noche. Me invitaron a una fiesta en el bosque. Fuimos caminando y nadie habló. A medida que nos acercábamos al bosque todo se tornaba azul. Las caras de ambas jóvenes adquirieron un brillo blanco enceguecedor. Y nadie habló.
Lo que pasó entonces permanece como una laguna en mi mente. Recuerdo las cosas más abstractas, aunque creo que en un momento jugamos a las escondidas entre los árboles y escuché el eco de sus risas, pero todo eso es una suposición. El resto de las vacaciones fue un languidecer perturbador. Mi tía volvió y me mudé a otra habitación. Por las noches bajaba a la playa y contemplaba en silencio la inmensidad del mar, espejo majestuoso hasta para la más débil y solitaria estrella del universo. Intenté reconstruir los hechos, pero era como un cuerpo enterrado en una tumba perdida. Sólo de vez en cuando, allí donde las palabras se desvanecen en una melancolía infinita, creo volver a percibir los mismos olores y escapadas fugaces que me remiten a aquella noche, en el polvo que hay en el aire, la podredumbre que de a poco se adueña de mi cuerpo sin que sea consciente de ello, los objetos que me rodearán cuando deje de existir y seguirán estando cuando ya no esté, y aquellos que dejaran de existir antes que yo, pero en realidad nada deja de existir; y siempre se vuelve a los lugares por los que no se volvió a pasar nunca más, allí donde apenas se perciben reflejos, destellos inalcanzables en medio de la oscuridad de las profundidades del alma.